Por Raquel de la Varga Llamazares
El jueves 4 de diciembre nos hemos reunido los socios del club para debatir intensamente y «desbrozar» al máximo la última antología de relatos publicada por Bonilla. Pese a que en los días previos hemos recibido comentarios que auguraban posiciones muy encontradas respecto a la la lectura, hoy los más reticentes han confesado haberse rendido finalmente ante el autor, sobre todo conciliados con la obra tras el término de su lectura y la advocación final de «Subasta Holandesa» por la pervivencia de los sueños y metas vitales por encima del fracaso cotidiano.
Sucede a veces que tras la obra, -en apariencia sencilla-, se esconde un mensaje que a primera vista nos parece más llano y superficial de lo que en realidad es. Una manada de ñus está más cerca de lo primero que de lo segundo, y si no se destierra la ingenuidad o no se presta la debida atención en nuestra lectura podemos perdernos las -nada baladíes- reflexiones que no dejan de meter el dedo en el ojo y que no esperábamos recibir de quien nos las enuncia. Es precisamente el narrador uno de los grandes logros de Bonilla, desde una aparente inocencia y visceralidad adolescente que en realidad nos lleva y nos trae al terreno que quiere a su antojo, entre lo poético y lo cotidiano transitando los caminos de la autoficción. Sin florituras ni alardes de erudición en la sintaxis, oscila entre la oralidad y la construcción de imágenes poéticas con un lenguaje sencillo, pero muy efectivo. Así, hay relatos que nos puede parecer que se asientan sobre postulados más bien próximos al juego posmoderno y sin demasiado trasfondo. Podemos estar más o menos de acuerdo, pero hay que tener presente que se trata de textos de digestión lenta, y de no pararnos a paladear y reposar lo leído de la forma y en el tiempo adecuados, corremos el riesgo de dejar escapar, no solamente sentencias de una calidad expresiva notable, sino también el mensaje entre líneas no tan obvio que esconden tras de sí. ¿Quién puede no sonreír (y salivar) de puro deleite ante las deliciosas expresiones con las que el autor habla del vino de Jerez y la idea comercial idea del sol embotellado? Es más, ¿se puede permanecer impasible ante la lectura tras esa evocación de la tierra a la que no se ha de volver a través de una imagen tan potente como la nostalgia transformada en el vino, ese pletórico líquido derretido, símbolo del sol de su infancia?.
y de no pararnos a paladear y reposar lo leído de la forma y en el tiempo adecuados, corremos el riesgo de dejar escapar, no solamente sentencias de una calidad expresiva notable, sino también el mensaje entre líneas no tan obvio que esconden tras de sí. ¿Quién puede no sonreír (y salivar) de puro deleite ante las deliciosas expresiones con las que el autor habla del vino de Jerez y la idea comercial idea del sol embotellado? Es más, ¿se puede permanecer impasible ante la lectura tras esa evocación de la tierra a la que no se ha de volver a través de una imagen tan potente como la nostalgia transformada en el vino, ese pletórico líquido derretido, símbolo del sol de su infancia?.
Inicios deslumbrantes, pero los finales aún mucho más memorables. Sin buscar ese fin sorpresivo del cuento clásico que da sentido a lo que no tenía, la trama y el todo funcionan como un soneto barroco: al revés que un iceberg, muestra todo un constructo que remata la puntilla, lo que permanece invisible. El inicio de cualquier relato de la antología escogido al azar supondría un magnífico ejemplo de cómo comenzar una historia creando unas expectativas de calidad que, siendo justos, no siempre se cumplen. No obstante, (y aunque en gustos no suele haber términos medios) parece un común de los lectores la elección de «Brooke Shields», «Subasta Holandesa» y «Cuidados paliativos» como sus favoritos, y sobre todo este último como EL cuento. Es más, para alguno, quizá sea también fuera de la obra uno de los pocos elegidos que se salvarían de una hipotética quema en la que hubiera que salvar una docena de objetos privilegiados. «Cuidados paliativos» es en definitiva el mejor ejemplo de que el pesimismo y el descreimiento que parece envolver la obra de Bonilla no es tal, porque si hay un ejemplo de literatura que reconcilia con la vida desde luego es este.
Al igual que ocurre con la historia más próxima, tan difícil de ficcionalizar de una manera objetiva y con calidad por falta de distanciamiento, lo mismo sucede con experiencias como la muerte o, alguna tan terriblemente cercana y habitual como la enfermedad incurable. Es casi imposible no caer en la sensiblería o evitar recrearse en el dolor y la emoción fácil de determinadas escenas, hecho por el que textos como este logran no caer en la conmiseración y convertirse en ejemplo de manifestación literaria y en muchos casos también de honestidad. Desde el mismo título, pero sobre todo el inicio, dejan bastante claro que ni la madre enferma ni el matrimonio del narrador van a conseguir salvarse, ergo el tono del relato está en principio condicionado por la tragedia. Aquí se encuentra uno de los grandes logros narrativos de Bonilla: la distancia precisa, la ironía y la elipsis consiguen el tono justo y necesario para no caer nunca en el tremendismo al que son proclives ciertos temas. Esto es evidente si nos fijamos en cómo se trata la enfermedad y muerte de la madre: prácticamente no se describen los síntomas, y el momento del adiós final (tan atractivo para los autores que buscan la recreación lacrimógena) se elude. ¿Para qué decir más cuando no es necesario ni se sabe qué decir?. Si la literatura es muchas veces el cómo más que el qué se cuenta, los grandes aciertos vienen precisamente de lo que se calla. Así, la construcción de la psicología del personaje es redonda: lejos de dar evidencias verbales del vacío en el que se ha sumido, el hecho de que no abandone su rol de cuidador y de que se empeñe en seguir siendo imprescindible para alguien (aunque sea un gato, hecho que lo hace aun más lamentable) ya dan buena cuenta de que la tristeza va más allá de todo cálculo. Al narrador no le quedan fuerzas para cosas raras ni para nada, de ahí que la impotencia sea tal que al lector no le debe extrañar en ningún momento la calma con la que nos habla. Eso sí, de vez en cuando aparecen las dosis justas y necesarias de «exaltación» que sin hurgar en la herida, duelen. Así, la inevitable reflexión sobre la etapa de los cuidados paliativos pasa por una sola frase que no necesita de más para evidenciar lo terrible del concepto: los enfermos en cuidados paliativos no son los que se están preparando para morir, sino náufragos licenciados en geografía que saben que ni aun a miles de kilómetros de donde están hay isla donde puedan salvarse. Se eluden por completo las horas que tie nen que ver con la agonía final y la muerte, y la única concesión al sentimentalismo que se permite es el deseo de ver a la madre falleciendo en el sofá de su casa con un álbum de fotos entre las manos en lugar de en el hospital. Son escasos esos momentos, pero son clave, como el golpe más certero en el sentimentalismo del lector al describir los desvaríos del personaje que va a morir dejándose llevar por los recuerdos que le llevan a la infancia de su hijo y al deseo subconsciente de dejar llena la despensa antes de irse del todo. El matrimonio muere, la madre muere y sin embargo, le ha dejado la despensa llena, el corazón vacío y además le ha salvado la vida. El relato mantiene el ritmo hasta que se acerca el final, donde la tensión y la calidad narrativa despuntan con un magnífico estrambote que nos estalla en la cara, veloz como la vida misma que no cesa y que se proclama.
nen que ver con la agonía final y la muerte, y la única concesión al sentimentalismo que se permite es el deseo de ver a la madre falleciendo en el sofá de su casa con un álbum de fotos entre las manos en lugar de en el hospital. Son escasos esos momentos, pero son clave, como el golpe más certero en el sentimentalismo del lector al describir los desvaríos del personaje que va a morir dejándose llevar por los recuerdos que le llevan a la infancia de su hijo y al deseo subconsciente de dejar llena la despensa antes de irse del todo. El matrimonio muere, la madre muere y sin embargo, le ha dejado la despensa llena, el corazón vacío y además le ha salvado la vida. El relato mantiene el ritmo hasta que se acerca el final, donde la tensión y la calidad narrativa despuntan con un magnífico estrambote que nos estalla en la cara, veloz como la vida misma que no cesa y que se proclama.
«Cuidados paliativos» es seguramente uno entre los cien textos que llevar a una isla desierta sin posibilidad de retorno. Aunque la literatura no enseña de forma tan eficaz como la experiencia, es casi imprescindible saber que ya hay suficiente trascendencia en el hecho de estar aquí como para pensar en la intrascendencia de dejar de estar. Un poeta dijo una vez algo así como que en el fondo de toda alegría siempre se esconde la tristeza. Bonilla nos recuerda que el proceso contrario también sucede, y que las pequeñas cosas llenas de insignificancia maravillosa que nos rodean son en realidad cosas monumentales, que hay vida por todas partes, y que cada desgracia que supone un cambio no es más que el momento inevitable en que hay que entregar el testigo al nuevo corredor en la carrera de obstáculos que lleva nuestro nombre. Y decir esto ya es decir mucho.
 atención de la tan comentada finalidad del arte para centrarse esta vez en el papel del receptor. Es decir, siempre hablamos de dónde y quién hace la literatura, ya que estamos bien servidos de ficción suficiente hasta el fin del mundo y, sin embargo, sin lectores no habría literatura.
atención de la tan comentada finalidad del arte para centrarse esta vez en el papel del receptor. Es decir, siempre hablamos de dónde y quién hace la literatura, ya que estamos bien servidos de ficción suficiente hasta el fin del mundo y, sin embargo, sin lectores no habría literatura.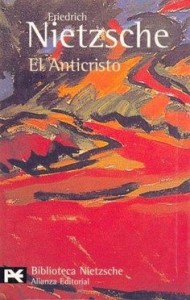 relación del adolescente con la literatura. ¿Alguna vez te pasó lo que acabas de decir, que leyeses un libro y …? Sí, me pasó, como a ti, como a casi todo lector, hay momentos en los que… no sé, a mí la lectura de Nietzsche por ejemplo se me revolcó completamente. Yo vengo de una familia andaluza, por tanto muy católica, y para mí la lectura de Nietzsche me resultó…transparentó de repente la realidad y el mundo. Por supuesto me pasó, y por fortuna me pasó cuando la literatura o los libros todavía podían conformar tu visión del mundo. O sea, si ahora leyera a Nietzsche por primera vez no sé cómo sería el resultado, pero sí que estoy muy agradecido de que me pasara justo entonces. Me solía pasar con los que yo considero autores fundamentales: me pasó con Pessoa, me pasó con Cernuda, me pasó con Herman Hesse, que curiosamente es un autor que no ha dejado ningún rastro en mis relatos pero que sin embargo sí considero de los más influyentes precisamente por que lo leí en esa época. […] La meta de la literatura siempre está más allá de la literatura. La literatura siempre está en la vida de los lectores o de otras personas. La literatura es una ficción, ni si quiera entre un
relación del adolescente con la literatura. ¿Alguna vez te pasó lo que acabas de decir, que leyeses un libro y …? Sí, me pasó, como a ti, como a casi todo lector, hay momentos en los que… no sé, a mí la lectura de Nietzsche por ejemplo se me revolcó completamente. Yo vengo de una familia andaluza, por tanto muy católica, y para mí la lectura de Nietzsche me resultó…transparentó de repente la realidad y el mundo. Por supuesto me pasó, y por fortuna me pasó cuando la literatura o los libros todavía podían conformar tu visión del mundo. O sea, si ahora leyera a Nietzsche por primera vez no sé cómo sería el resultado, pero sí que estoy muy agradecido de que me pasara justo entonces. Me solía pasar con los que yo considero autores fundamentales: me pasó con Pessoa, me pasó con Cernuda, me pasó con Herman Hesse, que curiosamente es un autor que no ha dejado ningún rastro en mis relatos pero que sin embargo sí considero de los más influyentes precisamente por que lo leí en esa época. […] La meta de la literatura siempre está más allá de la literatura. La literatura siempre está en la vida de los lectores o de otras personas. La literatura es una ficción, ni si quiera entre un 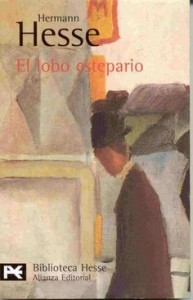 autor y un lector, sino entre un libro y un lector. Si este libro permanece aquí cerrado y nadie lo lee, eso no es literatura, no es más que un objeto. Esto necesita de la fricción de otro ser para ser algo y esa es la meta de la literatura. […] ¿Cuál es la importancia del Quijote? La importancia del Quijote no es que un señor de tanto leer se vuelva loco, sino que un señor de tanto leer se eche a la vida. Ésa es la gran lección del Quijote: se echa a la vida. Un señor que estaba encerrado en su casa leyendo, -es decir, la negación de la vida- se echa a la vida, se echa a los caminos inducido por la literatura para que le pasen las cosas que él ha leído que le pasan a otros, a los héroes.»
autor y un lector, sino entre un libro y un lector. Si este libro permanece aquí cerrado y nadie lo lee, eso no es literatura, no es más que un objeto. Esto necesita de la fricción de otro ser para ser algo y esa es la meta de la literatura. […] ¿Cuál es la importancia del Quijote? La importancia del Quijote no es que un señor de tanto leer se vuelva loco, sino que un señor de tanto leer se eche a la vida. Ésa es la gran lección del Quijote: se echa a la vida. Un señor que estaba encerrado en su casa leyendo, -es decir, la negación de la vida- se echa a la vida, se echa a los caminos inducido por la literatura para que le pasen las cosas que él ha leído que le pasan a otros, a los héroes.»

 y de no pararnos a paladear y reposar lo leído de la forma y en el tiempo adecuados, corremos el riesgo de dejar escapar, no solamente sentencias de una calidad expresiva notable, sino también el mensaje entre líneas no tan obvio que esconden tras de sí. ¿Quién puede no sonreír (y salivar) de puro deleite ante las deliciosas expresiones con las que el autor habla del vino de Jerez y la idea comercial idea del sol embotellado? Es más, ¿se puede permanecer impasible ante la lectura tras esa evocación de la tierra a la que no se ha de volver a través de una imagen tan potente como la nostalgia transformada en el vino, ese pletórico líquido derretido, símbolo del sol de su infancia?.
y de no pararnos a paladear y reposar lo leído de la forma y en el tiempo adecuados, corremos el riesgo de dejar escapar, no solamente sentencias de una calidad expresiva notable, sino también el mensaje entre líneas no tan obvio que esconden tras de sí. ¿Quién puede no sonreír (y salivar) de puro deleite ante las deliciosas expresiones con las que el autor habla del vino de Jerez y la idea comercial idea del sol embotellado? Es más, ¿se puede permanecer impasible ante la lectura tras esa evocación de la tierra a la que no se ha de volver a través de una imagen tan potente como la nostalgia transformada en el vino, ese pletórico líquido derretido, símbolo del sol de su infancia?.

