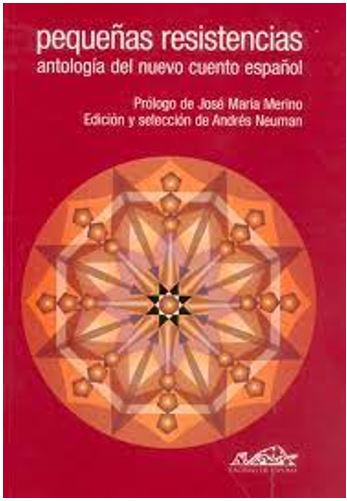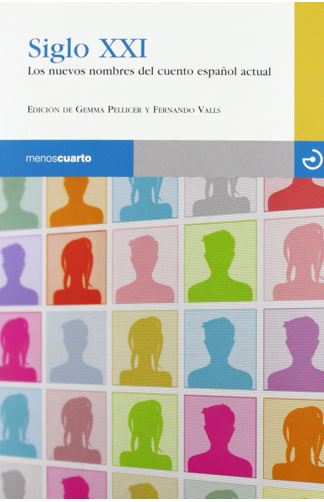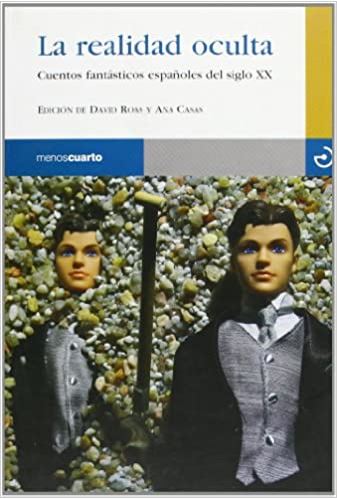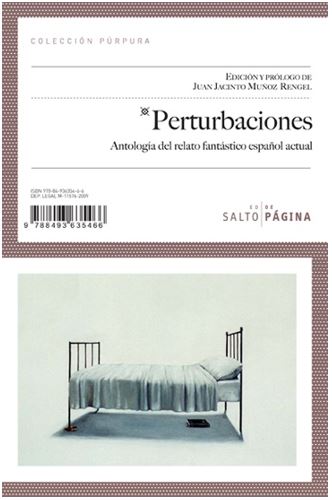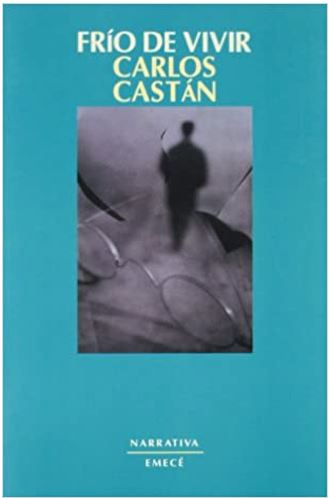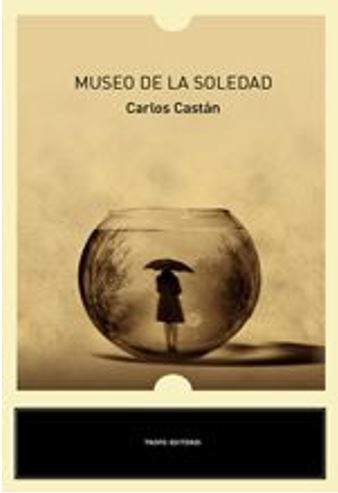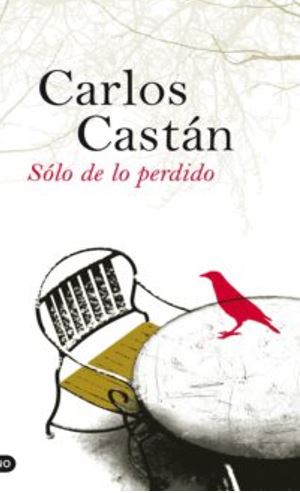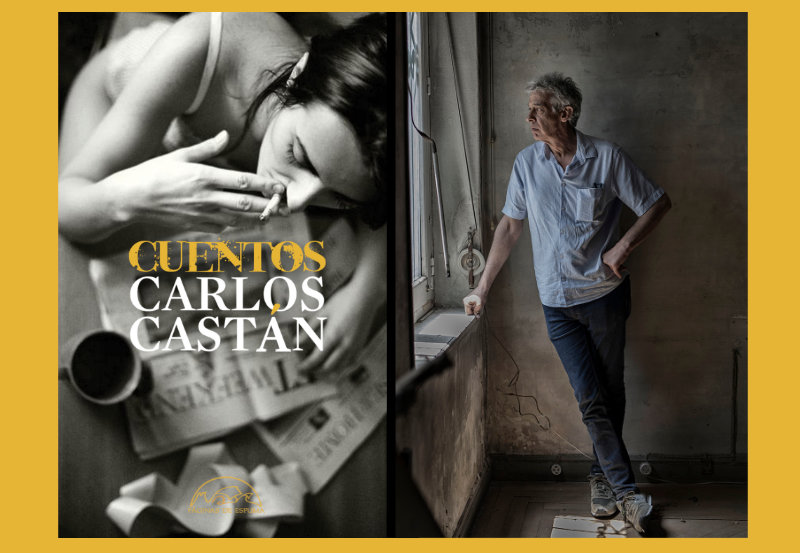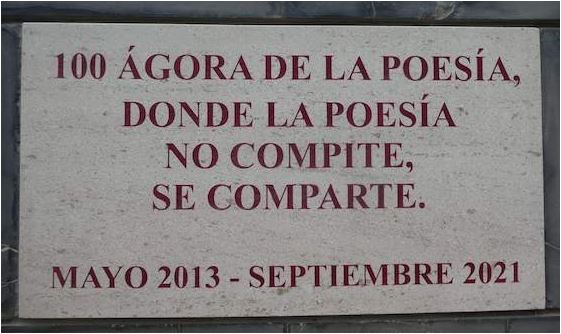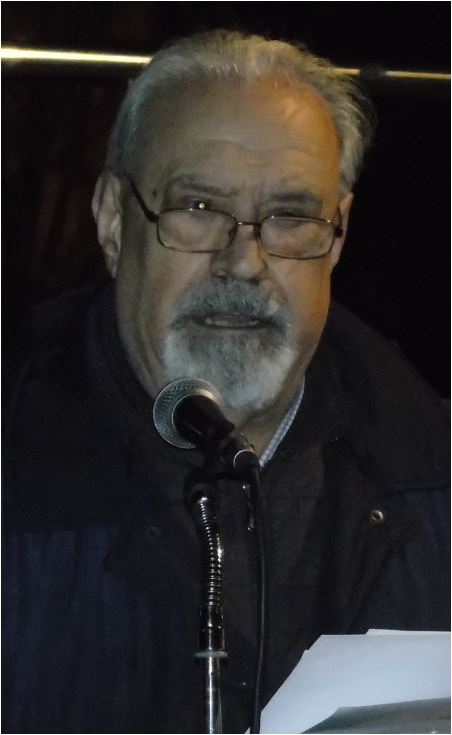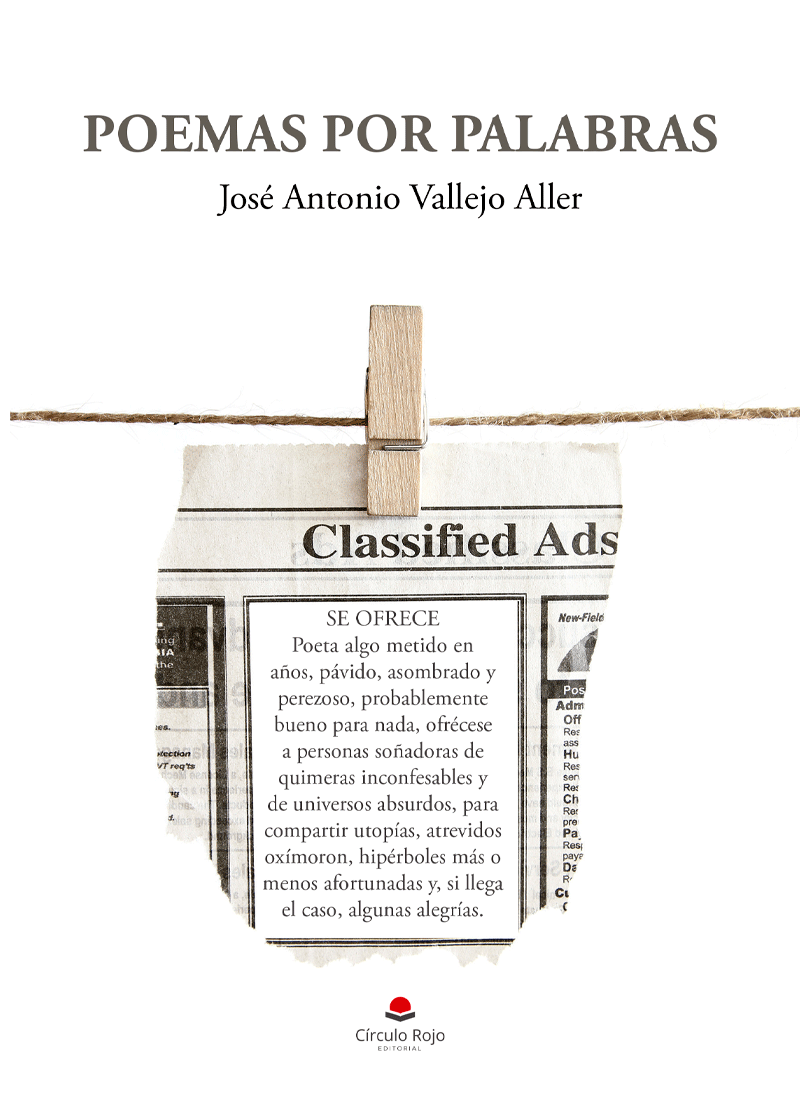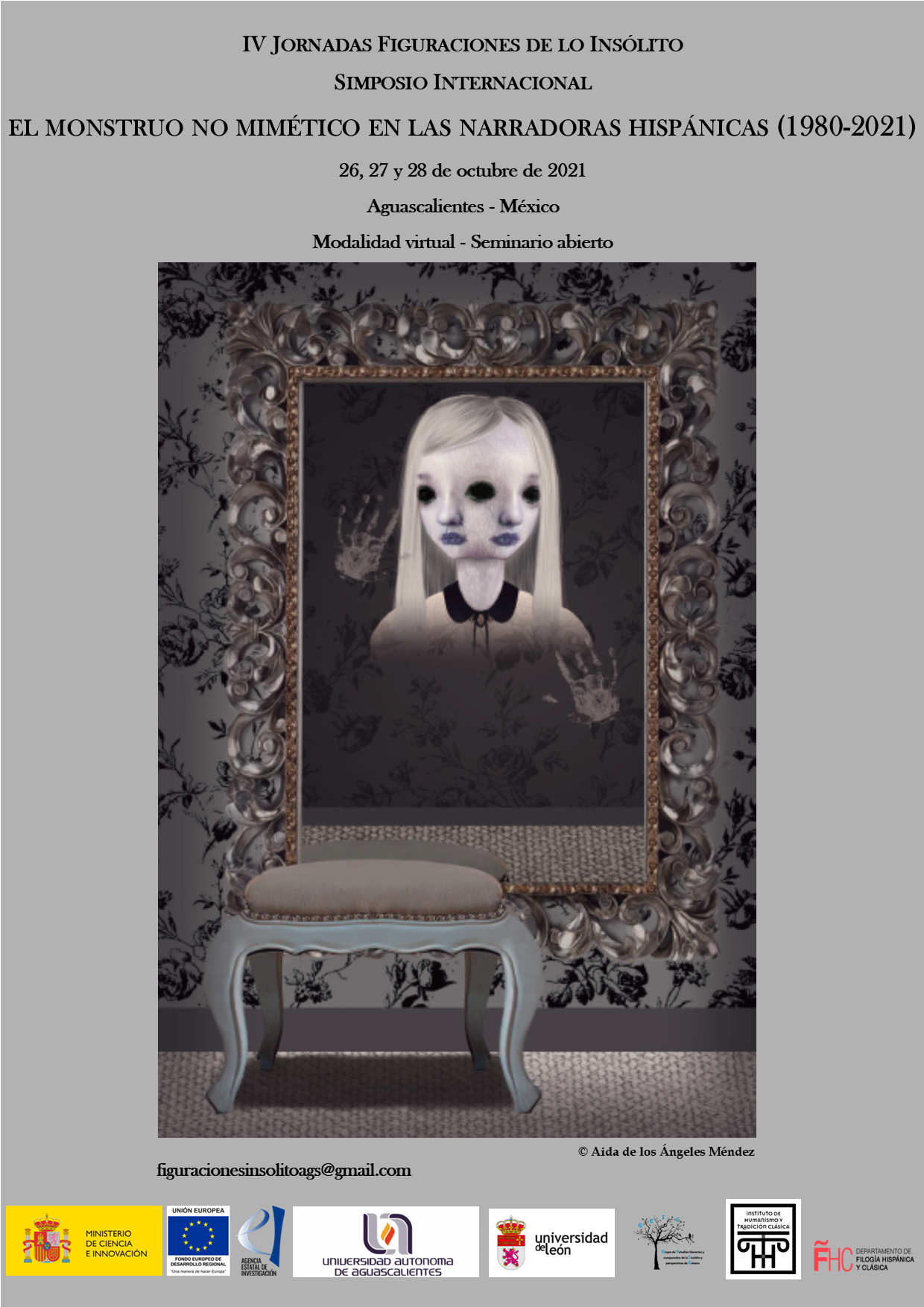Por Ana Abello Verano

Carlos Castán (Foto: Isabel Wagemann)
Carlos Castán
La carrera literaria de Carlos Castán (Barcelona, 1960) ha destacado por otorgar un puesto de privilegio al cultivo del cuento. Con una prosa que destila lirismo y en la que afloran el fracaso, el desgarro y la pasión, se ha convertido en uno de los autores insignes de la narrativa en español de las últimas décadas. Considerado en numerosas ocasiones maestro de los narradores más jóvenes, sus cuentos se han recopilado en antologías que recogen las diversas trayectorias del género breve en la contemporaneidad: Pequeñas resistencias. Antología del nuevo cuento español (Páginas de Espuma, 2002, edición de Andrés Neuman), La realidad oculta. Cuentos fantásticos españoles del siglo xx (Menoscuarto, 2008, edición de David Roas y Ana Casas), Perturbaciones. Antología del relato fantástico español actual (Salto de Página, 2009, edición de Juan Jacinto Muñoz Rengel), Siglo xxi. Los nuevos nombres del cuento español actual (Menoscuarto, 2010, edición de Gemma Pellicer y Fernando Valls) o Cuento español actual (1992-2012) (Cátedra, 2014, edición de Ángeles Encinar). Del mismo modo, sus ficciones breves han aparecido en Qué me cuentas. Antología de cuentos y guía de lectura para jóvenes, padres y profesores (Páginas de Espuma, 2006, edición de Amalia Vilches), Nómadas (Playa de Ákaba, 2013, edición de Elías Gorostiaga) o Las más extrañas historias de amor (Reino de Cordelia, 2018, edición de Eva Manzano). A esta extensa nómina debe sumarse su participación en Antología del microrrelato español (1906-2011). El cuarto género narrativo (Cátedra, 2012, edición de Irene Andres-Suárez) y Mar de pirañas. Nuevas voces del microrrelato español (Menoscuarto, 2012, edición de Fernando Valls).
-
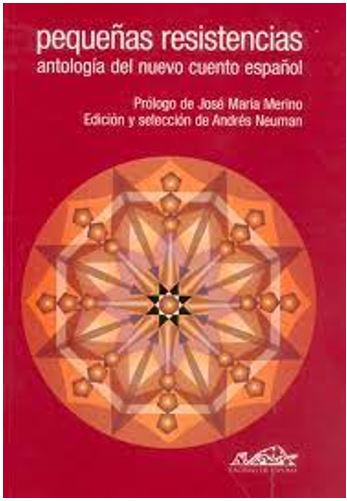
-
Pequeñas resistencias : antología del nuevo cuento español / prólogo de José María Merino; edición y selección de Andrés Neuman. [Madrid] : Páginas de Espuma , 2010.
-
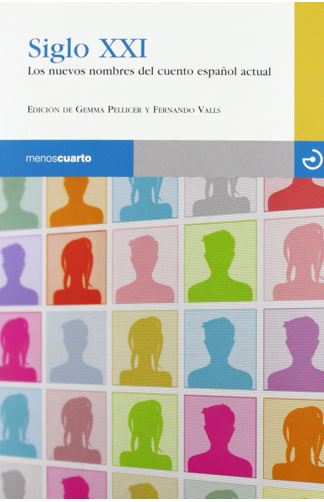
-
Siglo XXI : los nuevos nombres del cuento español actual / edición de Gemma Pellicer y Fernando Valls Palencia : Menoscuarto , 2010
-
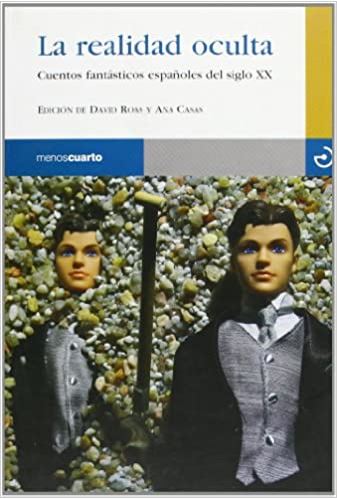
-
La realidad oculta : los cuentos fantásticos españoles del siglo XX / edición de David Roas y Ana Casas [Palencia] : Menoscuarto Ediciones , [2008]
-
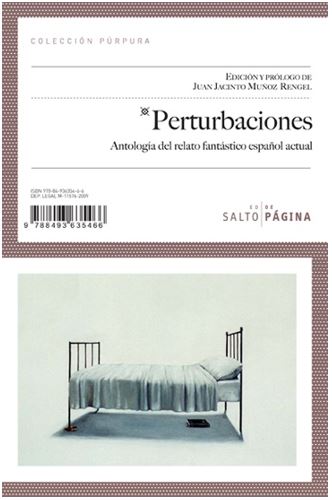
-
Perturbaciones : antología del relato fantástico español actual / edición y prólogo de Juan Jacinto Muñoz Rengel [Madrid] : Salto de página , [2009]
Frío de vivir (Emecé, 1997; Salamandra, 1998) fue el debut literario de este autor que ha compaginado la escritura con una labor profesional centrada en la docencia. A él se fueron sumando, con el tiempo, Museo de la soledad (Espasa Calpe, 2000; Tropo, 2008), El aire que me espía (Instituto de Estudios Altoaragoneses, 2005) y Solo de lo perdido (Destino, 2008), galardonado en 2010 con el Premio Vargas Llosa NH al mejor libro de cuentos. Al margen de estas obras que recogen su faceta cuentística, Carlos Castán ha publicado un libro de artículos, Papeles dispersos (Tropo, 2009), el libro Polvo en el neón (Tropo, 2013), en colaboración con el fotógrafo Dominique Leyva, y la novela La mala luz (Destino, 2013; Prensas Universitarias de Zaragoza, 2020).
Pese a la intermitencia en su proceso de escribir, todas las obras de Castán han gozado de una excelente adhesión crítica y lectora, quizás derivada de la pervivencia en el tiempo de una voz muy personal que refleja las heridas de la existencia y de un sólido compromiso hacia la estética del cuento.
-
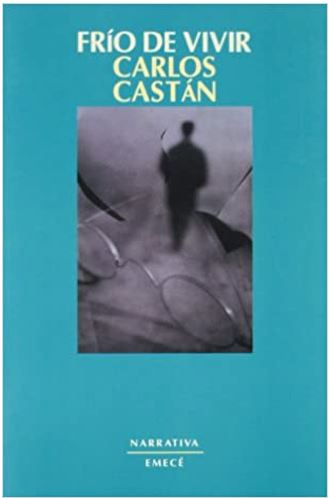
-
Castán, Carlos ( 1960-)
Frío de vivir / Carlos Castán.
Barcelona : Emecé, 1997.
-
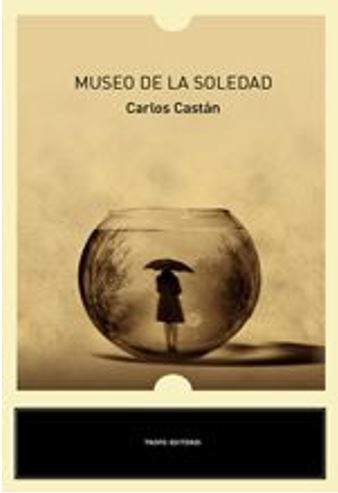
-
Castán, Carlos ( 1960-)
Museo de la soledad / Carlos Castán
Zaragoza : Tropo , 2008
-
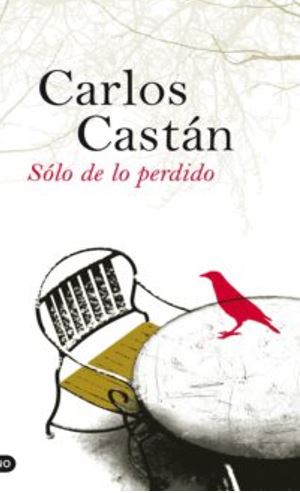
-
Castán, Carlos ( 1960-)
Sólo de lo perdido / Carlos Castán
Barcelona : Destino , 2008
Páginas de Espuma supo ver la necesidad de rescatar sus aportaciones a la narrativa breve, imposibles ya de encontrar en el mercado editorial, y reunirlas en un mismo volumen. Así, Cuentos (2020) está formado por un total de cuarenta y cinco composiciones pertenecientes a Frío de vivir, Museo de la soledad y Solo de lo perdido. La edición incorpora también el relato extenso o nouvelle Polvo en el neón, tributo a Sam Shepard, y se encuentra acompañada de un prólogo titulado «De un tiempo de tormentas», donde el propio Carlos Castán repasa su evolución como narrador. En ese ejercicio de meditación, que ningún lector debería perderse, el escritor recuerda acontecimientos que fueron determinantes en su discurrir vital y que, en gran medida, también afectaron a su vertiente creativa.
El autor defiende la perpetuación de elementos básicos en sus tres libros de cuentos, entre ellos la pulsión de huida, el amor herido y lejano o la desolación, al tiempo que reconoce que en el germen de su mitología personal se encuentran «la nostalgia del paseante solitario, los cafés, las mil y una formas del destierro, la estética de la derrota» (Castán, 2020: 15).
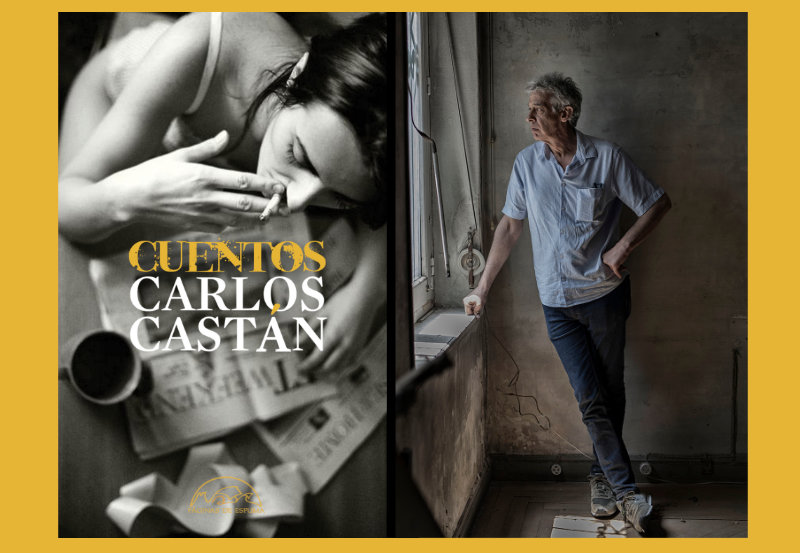
Solo con revisar los títulos de sus obras, antesala de lo que uno puede encontrarse entre sus páginas, se intuye una línea común de escritura que pone el foco de atención en el ámbito de lo privado, en la indagación psicológica e intimista. La literatura de Castán profundiza en la vulnerabilidad que nos define y plantea cuestiones que permiten reflexionar sobre nuestra propia condición y el significado de la realidad. Conviene recordar a este respecto sus propias aseveraciones:
«Siempre he considerado que el papel esencial de la literatura (igual que el del arte en general) consiste en ahondar en la condición humana, en arrojar algo de luz acerca de qué significa y qué comporta para un ser humano existir, hallarse entre las cosas y bajo la capa del cielo; en explorar los diversos condicionamientos que nos dan forma. No puede haber una buena obra literaria si no hallamos al menos un resto de esa búsqueda» (Castán, en Siglo XXI. Los nuevos nombres del cuento español actual, 2010: 29).
Las ficciones de Frío de vivir giran en torno a la pérdida, la insatisfacción o el desamor, presentando a una galería de personajes indefensos que al tiempo que asisten «al espectáculo vertiginoso de la ausencia» (Castán, Cuentos, 2020: 30), comprenden que la felicidad es un estado que quizás nunca lleguen a alcanzar. A los sentimientos de culpa, frustración o desamparo que impregnan la mayor parte de las páginas se une la presencia de lo fantástico como elemento que distorsiona la percepción de la realidad.
En Museo de la soledad y Solo de lo perdido se percibe cierto alejamiento de los ejes que articulaban la opera prima de Castán, buscando estructuras y formas expresivas que abogan por una mayor libertad. Lo fantástico se diluye y queda reducido a cierta tendencia al misterio y a las atmósferas siniestras. Los personajes de Museo de la soledad participan de sus deseos, experimentan, aunque sea de forma esporádica, el ideal con el que sueñan, mientras que los que discurren por Solo de lo perdido asumen su derrota y la evanescencia de esos ideales. Los temas que hermanan ambos libros son la discordancia entre el pasado, rememorado con nostalgia y concebido como un «edén tristemente perdido en el camino» (Castán, Cuentos, 2020: 227), y el presente, el acecho de los recuerdos, que son «como disparos inesperados» (Castán, 2020: 345) o «como ruidos en la escalera» (Castán, 2020: 160), el reencuentro con la infancia y la etapa universitaria, el azar o el remordimiento. No obstante, la identidad será uno de los motivos principales, presentado a nivel diegético de múltiples formas: el deseo de ser otro o de intentarlo a través de la huida, los cambios de personalidad, la fragilidad y la suplantación de la identidad, el regreso hacia uno mismo, intentando recomponer «una existencia ya de por sí rota» (Castán, 2020: 182), o incluso el recurso a los heterónimos. No es casual que se aluda constantemente a la «sed de intensidad» que padecen los personajes.
«Probablemente, en el fondo, el viejo anhelo de ser otro no es más que un deseo de retorno, de enmienda, el ansia imposible de volver en sí» (Castán, Cuentos, 2020: 229).
El tríptico que conforman los libros mencionados, unidos a Polvo en el neón, confirman que la literatura de Castán se erige como una cartografía de la desolación que nos habla de todo aquello que se esfumó en los pasadizos ingobernables del tiempo, pero también de quimeras que se constituyen como fugas de escape de una realidad vaciada. En medio de la melancolía que tiñe las composiciones, es posible encontrar ciertos datos biográficos del autor, así como la influencia de autores que marcaron su formación literaria. Algunos de ellos pueden localizarse en los elementos paratextuales en forma de cita que acompañan a muchos de los relatos, firmados por Heráclito, Carlos Fuentes, Agustín García Calvo, Julio Cortázar, Luis Cernuda, Ángel Petisme, Rafael Argullol, Octavio Paz, José Agustín Goytisolo o Benjamín Prado, entre otros.
Y así es como canta el hombre
por su niño antiguo,
y la boca sin pan y sin besos,
y el cielo vacío;
siempre de la añoranza, de lo negado,
de lo perdido;
siempre de lo otro,
nunca de lo mío.
Agustín García Calvo.
Poética narrativa de Carlos Castán
Dada la dificultad de ofrecer un análisis detallado de cada cuento, me referiré a ciertos resortes que recorren de forma general la narrativa de Carlos Castán y que nos ayudarán a constatar las líneas definitorias de su universo creativo.
Predominancia de los estados anímicos
Las historias de Carlos Castán no se fundamentan en los avatares de la trama, en el mero hecho de contar historias para entretener al lector. Más importante que la trama es la transmisión de estados anímicos, la abstracción de conceptos y la introspección en la conciencia del sujeto. Su prosa refleja los dilemas subjetivos de los personajes, las quiebras y sensaciones emocionales que les invaden, aspecto que el propio autor ha ratificado:
«Abomino de las historias en las que sólo pasan cosas, muchas cosas, pero todas ellas a personajes de papel, a fichas de complejos entramados narrativos, en lugar de a seres de carne y temblor y hueso. Dicho de otro modo, yo no quiero saber quién es el asesino, yo no quiero saber si arderá la astronave, yo no quiero saber qué ejército se hará con la colina. Prefiero sentir el miedo de los personajes abandonados en medio de la vida, su culpa y su deseo, su mirada sobre el mundo; saber a qué ciudad les gustaría huir, por ejemplo, o la naturaleza del temor que les retiene paralizados» (Castán, en Siglo XXI. Los nuevos nombres del cuento español actual, 2010: 29-30).
Esa atención predilecta hacia el mundo íntimo del personaje se traduce también en diversas estrategias formales. En este sentido, en sus ficciones se aprecia un uso bastante frecuente del narrador en primera persona y del monólogo interior, recurso que facilita el acceso a la confusión de pensamientos que brotan en la mente de los personajes. Es así como conocemos su memoria «herida ya por el cansancio de la sucesivas derrotas» (Castán, Cuentos, 2020: 406), su «añoranza de hogar» (Castán, 2020: 381) o su padecimiento de una «suerte de soledad profunda de la que no es posible zafarse» (Castán, 2020: 215).
Matrices temáticas
Los relatos de Castán inciden en los siguientes temas, presentados bajo diversas variantes: la inanidad de la vida, la evocación de un tiempo pretérito que se percibe como mejor, la reverberación del pasado en una órbita presente, la reflexión sobre la infancia y la adolescencia, el desengaño, la experiencia amorosa, la relación problemática y a veces insalvable entre la realidad y el deseo, la búsqueda de autenticidad, la tendencia a la idealización, la maldad o la sensación de pérdida que se hace patente constantemente aunque el personaje no sepa muy bien por qué siente esa orfandad o qué puede hacer para remediarla.
Tratamiento de los personajes
Carlos Castán ha señalado que le interesan los personajes
«que se sienten cansados y perdidos, o tienen miedo; el temblor que el mundo provoca en ellos, su rendición a veces y sus búsquedas a tientas de un sentido. En cierto modo, somos también lo que nos falta, un hueco o una ausencia que termina por explicarnos» (Castán, en Quimera. Revista de Literatura, núm. 447, 2021: 5).
No extraña, pues, que los personajes que recorren estos Cuentos sean seres apesadumbrados, dañados, desorientados, inscritos en el territorio de la nostalgia, sin posibilidad de trazar asideros. Muestran sin tapujos su debilidad y su sensación de estar en perpetua búsqueda de algo que no consiguen alcanzar, sintiéndose arrojados a una vida que no se acomoda a sus pretensiones. En ellos perviven los fantasmas del pasado y la desazón derivada de los sueños trabados, por intangibles. Algunos críticos, como Amalia Vilches, califican a estos personajes como «desheredados de la suerte» (Qué me cuentas. Antología de cuentos y guía de lectura para jóvenes, padres y profesores, 2006: 177), si bien entre las páginas de Castán aparece una definición también certera: personajes «de brújula rota, de mapa perdido» (Castán, Cuentos 2020: 338) que sienten en su interior «la magnitud de un abismo» (Castán, 2020: 351). Los testimonios que protagonizan recrean esa idea de desamparo vital a la que parecen condenados. Mientras unos creen tener una «pobre vida de figura sombría anclada para siempre en un andén de invierno» (Castán, 2020: 394), otros aseguran acarrear con «los vestigios, desordenados y rotos, de toda una vida de vagar sin esperanza» (Castán, 2020: 207). Veamos algunos ejemplos más:
«Quieres despertarte pero la vida es eso. Tu vida es eso, es esa despedida que no se nombra ni se acaba, el deseo que regresa de vacío, el ruido del ascensor que te sobresalta en medio de la noche pero que siempre va a otro piso, más arriba o más abajo, y te despiertas solo y sin saber ya qué ocurre, qué ocurrió, dónde demonios se jodió todo» (Castán, 2020: 332).
«Sentía cómo mi vida se venía abajo por momentos, igual que una torre de adobe sobre la que se vacía el cielo de repente, y quería sentir a solas ese dolor que me pertenecía como ninguna otra cosa en el mundo porque era en realidad mi amarga cosecha, la estación gris a la que me habían conducido cada uno de mis pasos de un tiempo a esta parte, cada resbalón, cada minuto, las cervezas de más, las caricias de menos, todas las palabras hasta entonces, las que pronuncié y las que quedaron rotas en la garganta, las noches sin rumbo, la tinta derramada» (Castán, 2020: 398).
Aparición de elementos sobrenaturales
Lo fantástico impregna la trama de algunos relatos, a través de irrupciones extraordinarias en el ámbito de lo conocido. Hay que destacar la tendencia de Castán de ubicar sus textos en cronotopos fácilmente reconocibles por el lector. En ese intento de verosimilitud, que ciertamente es una necesidad estructural del discurso fantástico, se descubrirá un paisaje de fondo que oscila entre Madrid, Huesca, Zaragoza y la montaña de los Pirineos. Inscritos en un mundo aparentemente ordenado, los personajes encuentran ciertas fisuras por las que se accede a experiencias cercanas al prodigio, si bien en otras ocasiones sentirán vértigo o desasosiego. Esta respuesta emocional surge de la constatación de extraños acontecimientos, como duplicaciones o alteraciones en la órbita espacio-temporal, imposibles de explicar desde posicionamientos racionales.
Tono poético
Carlos Castán demuestra un dominio absoluto en el arte de la palabra y cierta preocupación por las cuestiones formales. Sus páginas rezuman lirismo, con un lenguaje muy cuidado en el que es posible atisbar la presencia de algunos recursos poéticos, como comparaciones, enumeraciones o metáforas.

Preguntas
La extensión de esta edición de Cuentos impide analizar todas las composiciones en una única sesión. Por eso, hemos decidido establecer una selección de relatos que permitan aproximarnos al arte de narrar de Carlos Castán y que se constituyan como pórtico para acceder al resto de cuentos con posterioridad. Leeremos:
- Frío de vivir
-
- «El andén de nieve»
- «Un día resbaladizo»
- «Servicio de socorro»
- «El huérfano».
- Museo de la soledad
-
- «Muchas veces, querida Laura»
- «Las rosas de la noche»,
- «Silencio tan de Silvia»,
- «La chica de los buenos tiempos»
- «El aroma de lo oscuro»
- «De la suerte y de las cosas»
- Solo de lo perdido
-
- «Las visitas»
- «El aire que me espía»
- «El pozo»
- «A veces un fogonazo»
- «El andén de nieve», relato que inicia Frío de vivir, concentra muchas claves de la escritura de Carlos Castán. ¿Qué tema fundamental es el que atraviesa esta composición? ¿Has detectado en otros relatos el mismo conflicto en el que se debate el protagonista? ¿A la hora de la verdad preferiríamos adentrarnos en el territorio del prodigio y, con ello, de lo inesperado o es preferible conformarse únicamente con su búsqueda? ¿Es la rutina algo que nos atenaza pero que al mismo tiempo nos proporciona comodidad?
- En algunos relatos de Frío de vivir, como «Un día resbaladizo» o «Servicio de socorro», se aprecian tópicos paradigmáticos del relato fantástico posmoderno. No en vano, la crítica suele incluir a este autor entre los representantes de la narrativa no mimética. ¿Qué motivos abordan estas composiciones y que tratamiento se le otorga? ¿Es posible que desde el discurso fantástico se tematice la fragilidad inherente al hombre?
- El tono nostálgico envuelve muchas de las narraciones de Carlos Castán. Esa pátina de tristeza y desolación se percibe en los títulos de las colecciones de cuentos y en los títulos de los propios relatos. Asimismo, es posible apreciarla a través del lenguaje. Localiza algún pasaje que refleje este aspecto y anota las palabras que se repiten con insistencia a lo largo de las tramas.
- El narrador de «Muchas veces, querida Laura» piensa que la vida de su hermano consiste en «buscar algo que seguramente no está encontrando, algo que se le escapa como la línea del horizonte o como una de esas cosas que no existen, pero sin embargo duelen; que existen solo para poder doler o que duelen porque no existen, pero sin embargo su sombra se ha dejado entrever en un momento mágico en forma de música o de lluvia o de mujer» (Castán, 2020: 189). ¿Cómo calificarías en líneas generales a los personajes que recorren la prosa de Castán? ¿Son antihéroes o, pese a sus dificultades de adaptación, tratan de no resignarse? ¿De qué maneras intentan escaparse de ese laberinto que puede ser la cotidianidad?
- «El aroma de lo oscuro» es un relato central de Museo de la soledad. En él queda patente la habilidad de Carlos Castán a la hora de construir atmósferas. ¿Qué te ha llamado la atención de esta composición?
- A través de la experiencia amorosa, los personajes acaban viéndose abocados al dolor e incluso a actos extremos y violentos. ¿Qué variantes has apreciado en la representación del amor? ¿Cómo se concibe la figura de la mujer en algunas tramas, especialmente de las incluidas en los volúmenes Museo de la soledad y Solo de lo perdido?
- En la cuentística de Castán cobra cierto protagonismo la mirada hacia la infancia y hacia la juventud. ¿A qué temáticas o dilemas nos enfrentan los episodios protagonizados por adolescentes?
- A pesar de la diversidad de las tramas y los registros o tonos empleados, ¿es posible establecer algún denominador común entre las historias leídas? ¿Has percibido cierto poso filosófico, quizás derivado de la formación académica de Carlos Castán, en los relatos?
- Si bien es cierto que cada relato de Carlos Castán es susceptible de un análisis detallado de sus elementos definitorios, hay ciertas piezas que permanecen en la mente del lector por su intensidad a la hora de describir un determinado estado de ánimo. Elige uno de los relatos que más te haya impactado para comentarlo con el resto de socios, explicando las razones.

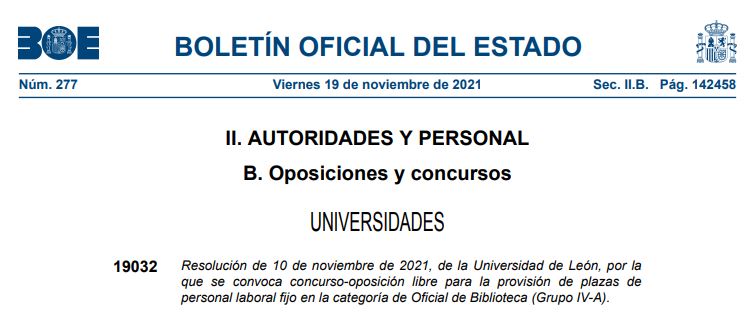
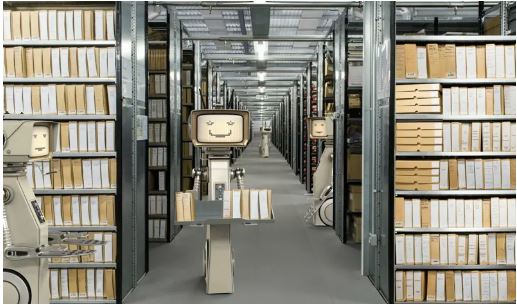
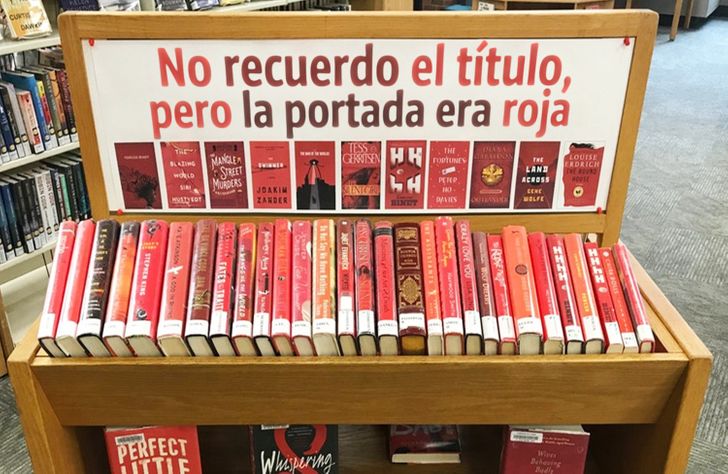
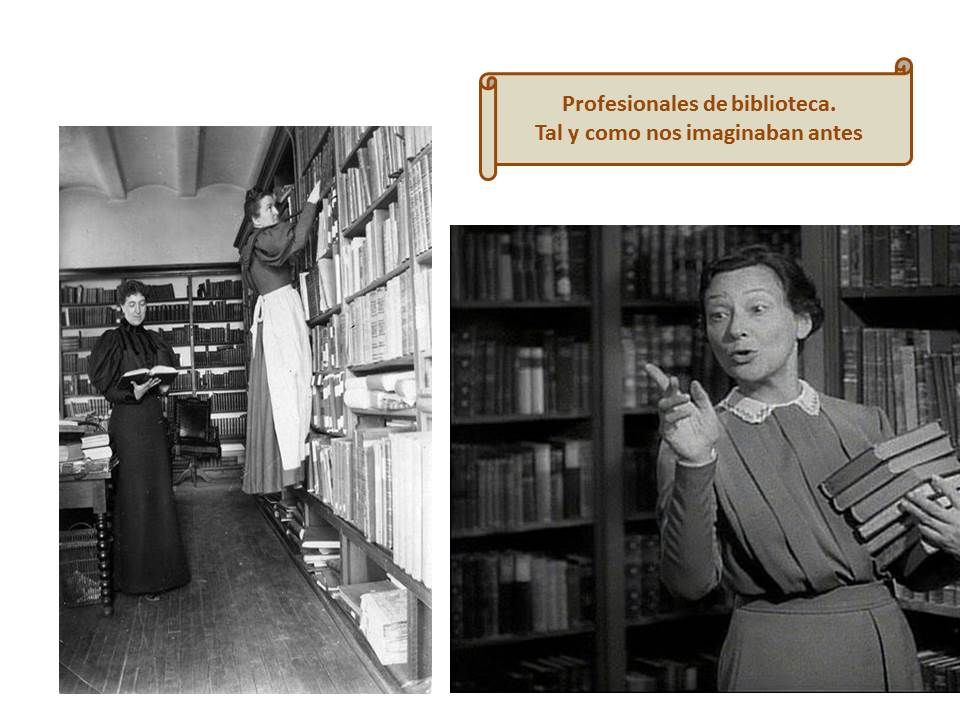
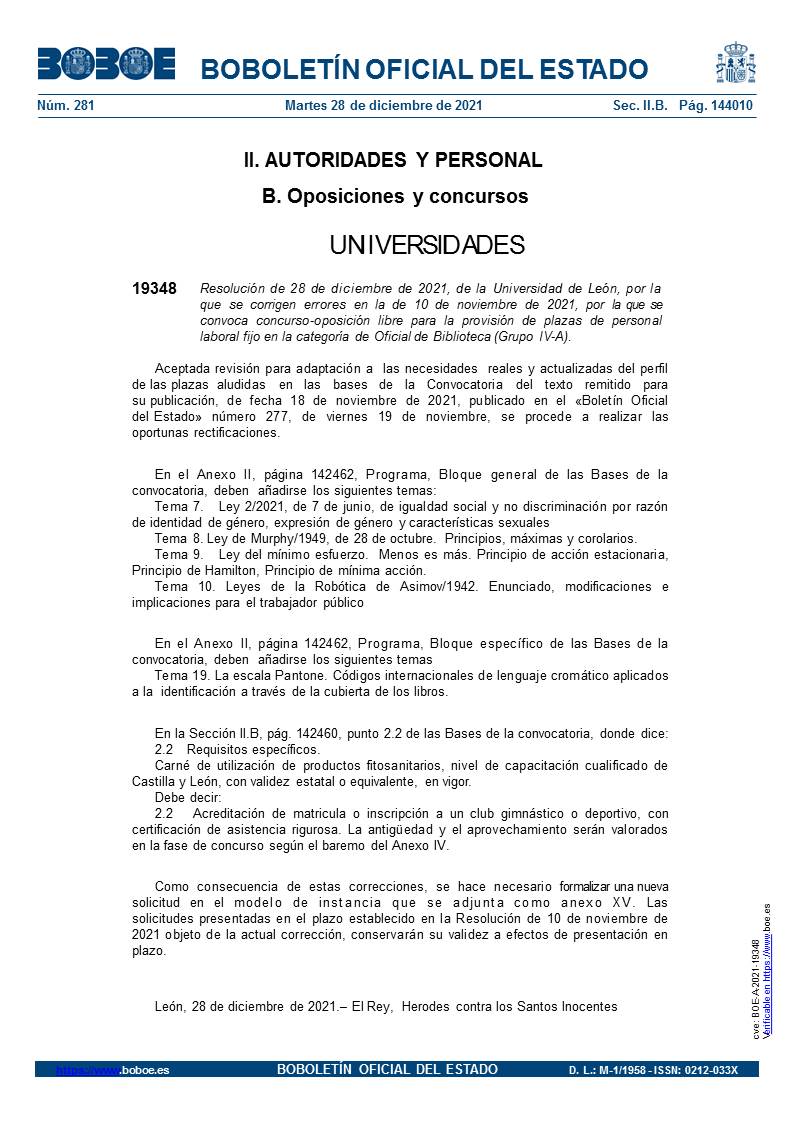
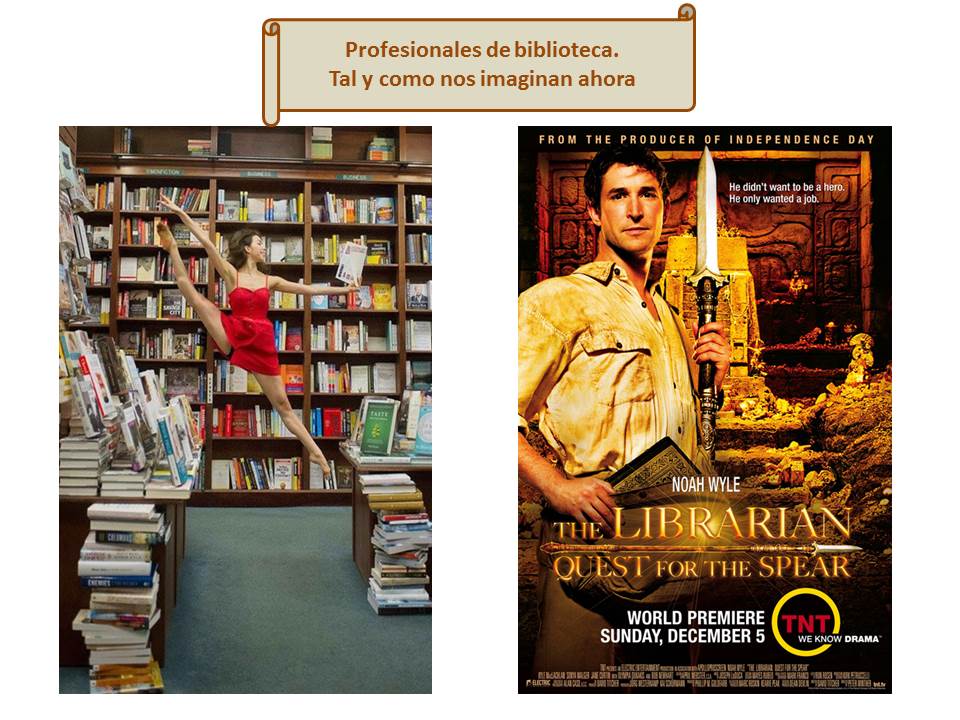

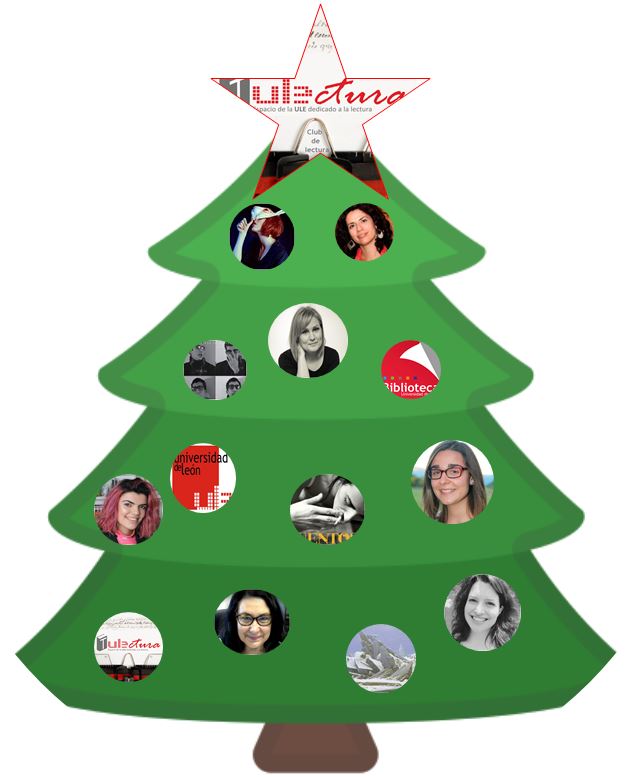

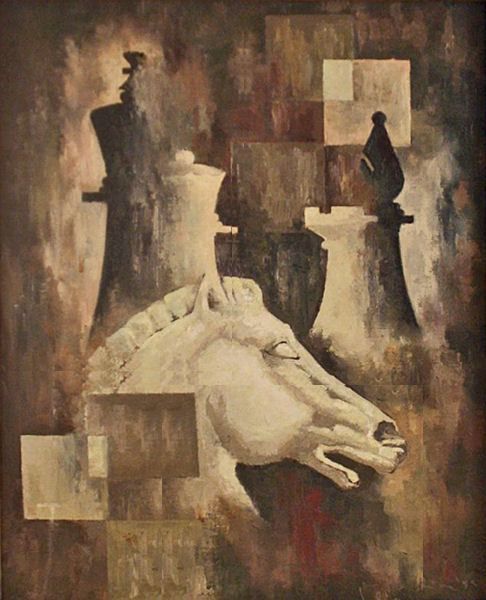
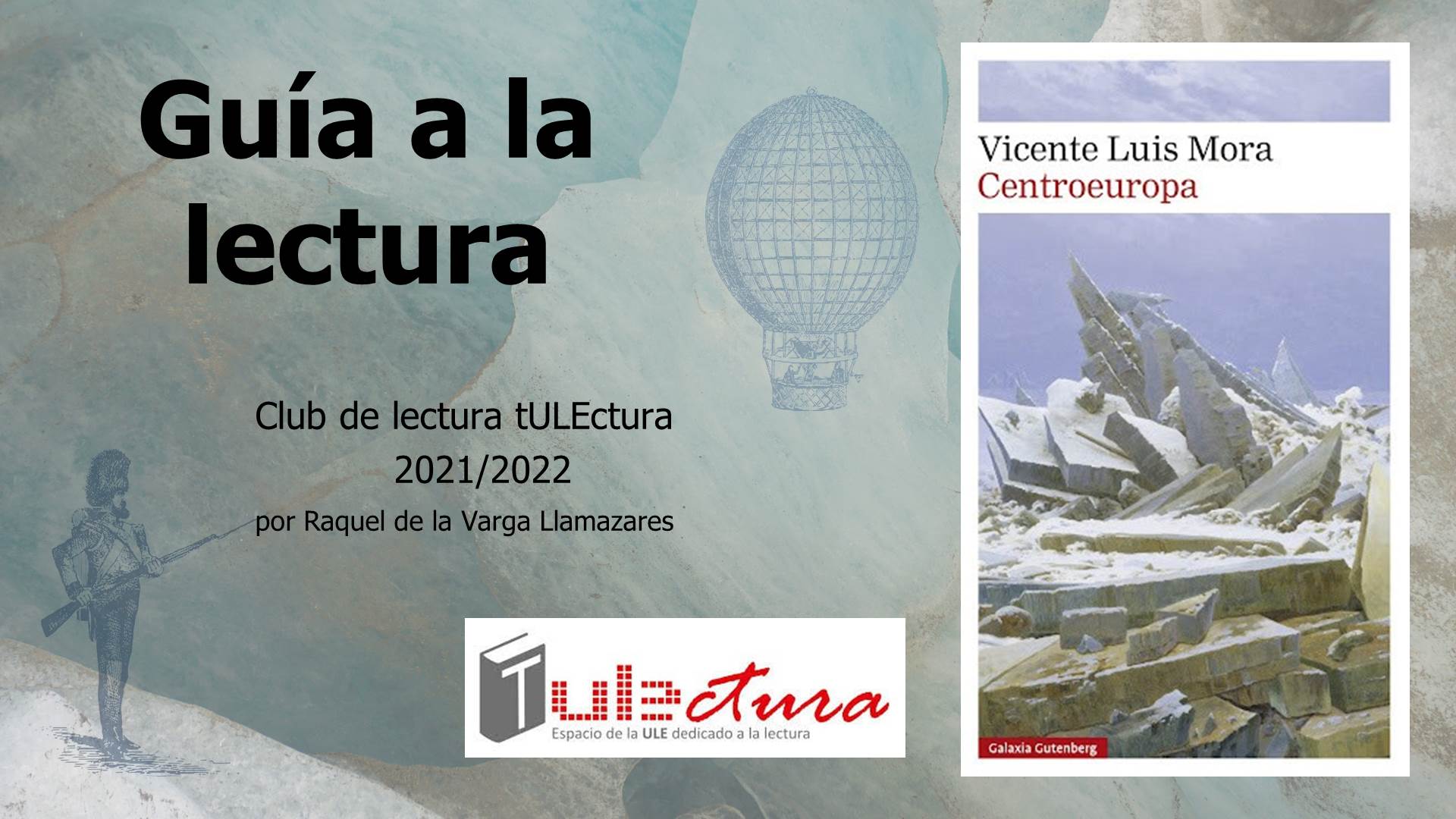

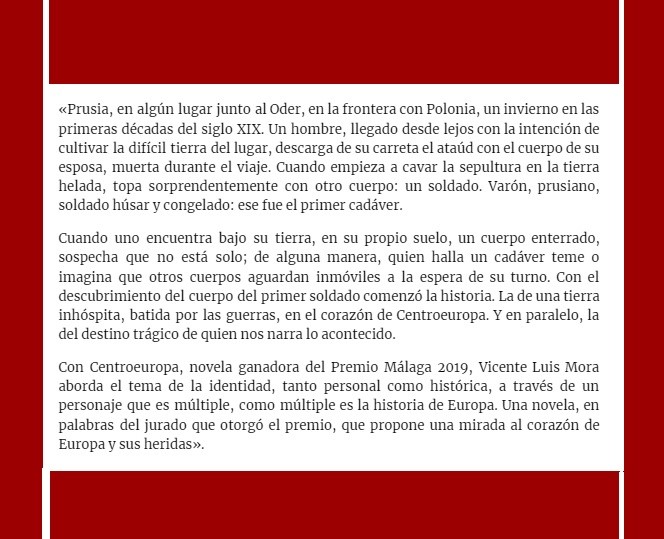

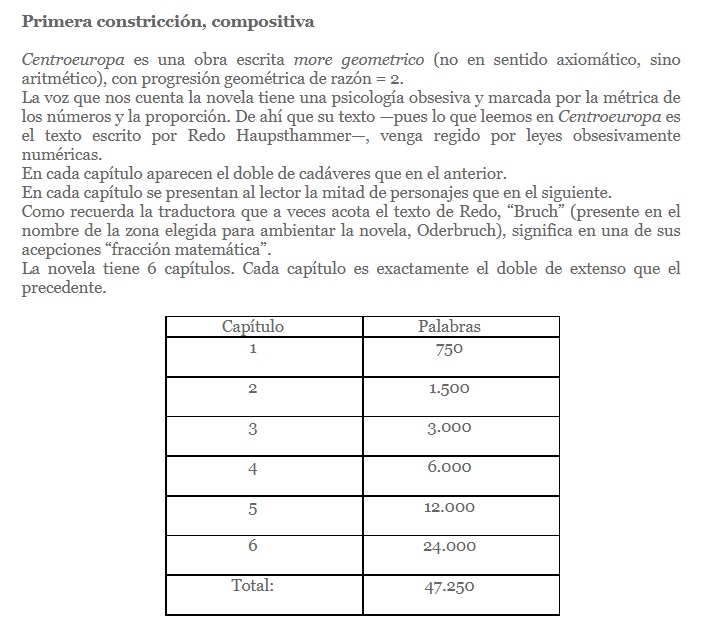
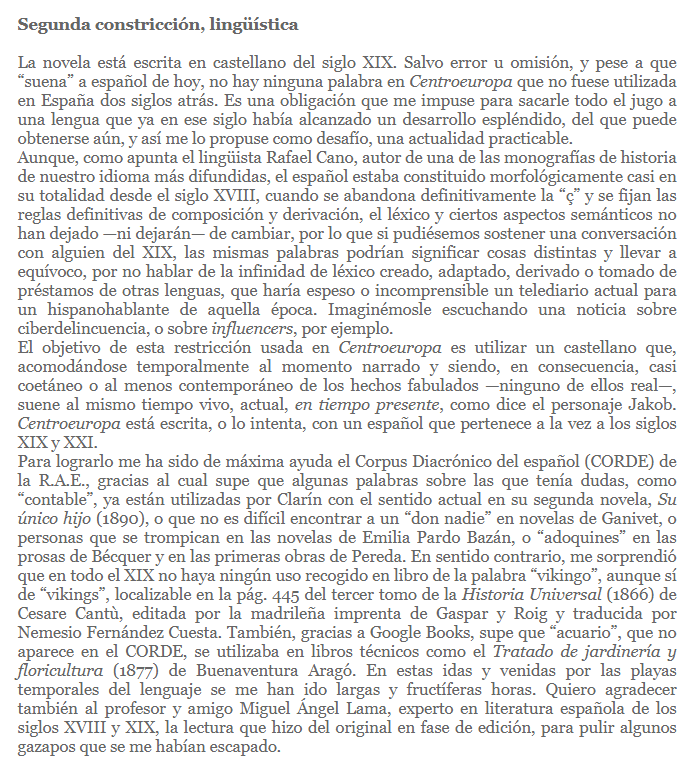
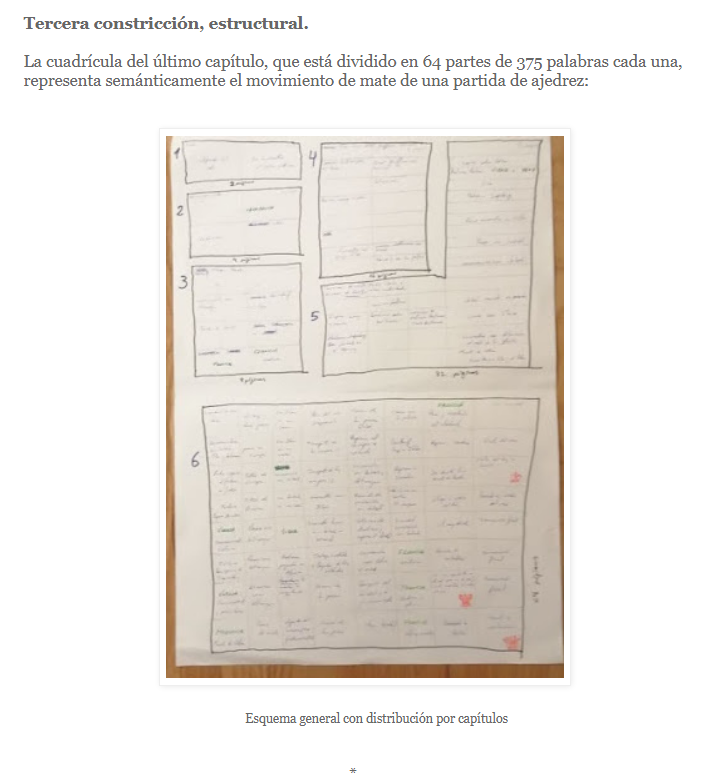
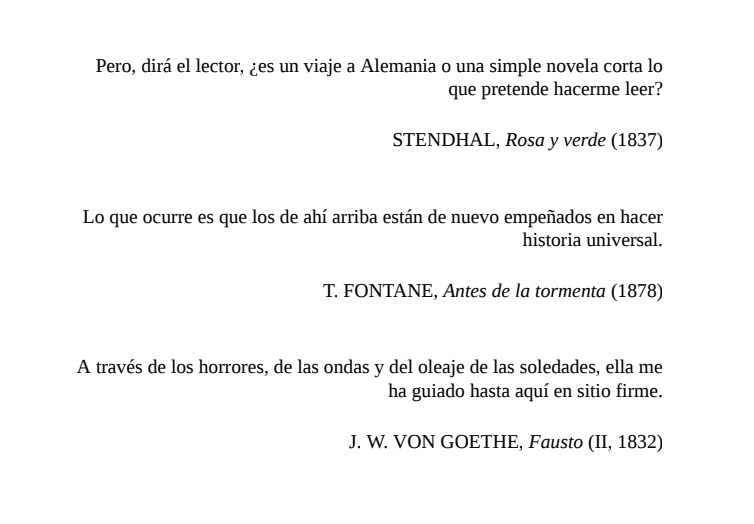
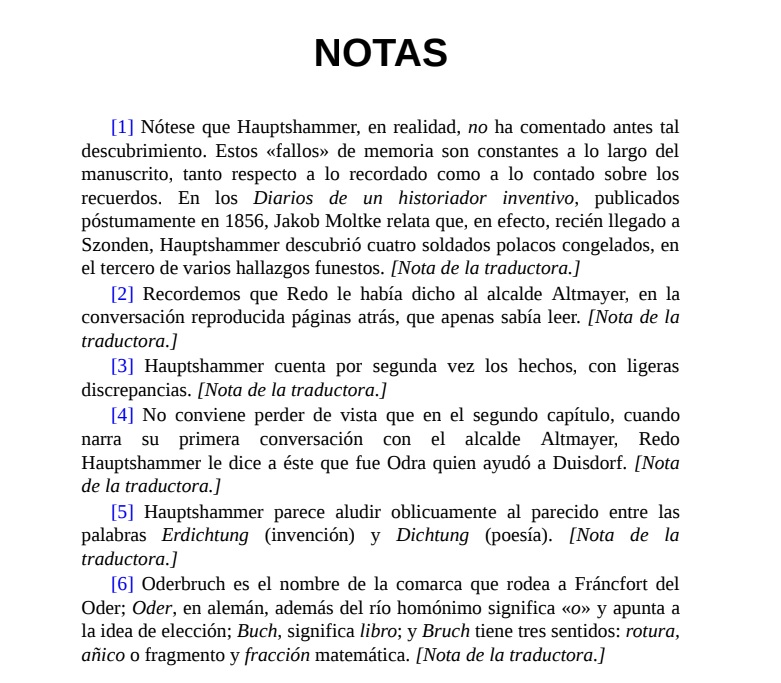

 Relato por relato, los socios del club han ido definiendo las claves de su poética. Así, en «El andén de nieve», el triángulo amoroso, la confrontación de la realidad frente al deseo y el motivo del viaje como símbolo de libertad, de conocimiento, han sido algunas de las características referidas que, tal y como hemos podido observar, se repiten a lo largo del volumen. En este caso, desde la anomalía fantástica reducida al tren, los «seres cargados de posibilidad» se enfrentaban al sentimiento de no pertenencia a un lugar, a la necesidad de evasión de la realidad. Dicha dimensión simbólica, desde la que Castán trabaja la estética no realista en algunos de sus cuentos, también se observa en otros como «Servicio de socorro» y «Un día resbaladizo», en los que los lectores han advertido el motivo del doble y el bucle temporal al que se someten unos padres al revivir el duelo. En este último caso, los socios han insistido en la «ambientación viscosa», que recuerda el peso de la ausencia, y que nos remite inexorablemente al prólogo de la obra, escrito por el propio autor, en el que este menciona el fallecimiento de su hermano y cómo ello ha afectado a su proceso de escritura.
Relato por relato, los socios del club han ido definiendo las claves de su poética. Así, en «El andén de nieve», el triángulo amoroso, la confrontación de la realidad frente al deseo y el motivo del viaje como símbolo de libertad, de conocimiento, han sido algunas de las características referidas que, tal y como hemos podido observar, se repiten a lo largo del volumen. En este caso, desde la anomalía fantástica reducida al tren, los «seres cargados de posibilidad» se enfrentaban al sentimiento de no pertenencia a un lugar, a la necesidad de evasión de la realidad. Dicha dimensión simbólica, desde la que Castán trabaja la estética no realista en algunos de sus cuentos, también se observa en otros como «Servicio de socorro» y «Un día resbaladizo», en los que los lectores han advertido el motivo del doble y el bucle temporal al que se someten unos padres al revivir el duelo. En este último caso, los socios han insistido en la «ambientación viscosa», que recuerda el peso de la ausencia, y que nos remite inexorablemente al prólogo de la obra, escrito por el propio autor, en el que este menciona el fallecimiento de su hermano y cómo ello ha afectado a su proceso de escritura.